Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles.
Discutir el tema de La Convergencia, como
lo presenta Henry Jenkins en su libro “Convergence Culture”, es mucho más complejo
e intrínseco de lo que podemos pensar. Como se evidenció en la clase pasada,
varios fueron los términos que se usaron para definir tal fenómeno. Integración,
choque, resultados. Siendo todos válidos y propios para determinar su
significado.
El libro de Jenkins trata de la relación entre tres conceptos: convergencia mediática, cultura participativa e inteligencia colectiva y también sobre el trabajo (y el juego) de los espectadores en el nuevo sistema mediático.
Cuando habla de Convergencia, se refiere al
flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación
entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las
audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo
deseado de experiencias de entretenimiento.
Convergencia, es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que crean estar refiriéndose. La convergencia representa un cambio cultural, toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos.
En el mundo de la convergencia mediática,
se cuentan todas las historias, se venden todas las marcas y se atrae a todos
los consumidores.
La Cultura Participativa según Jenkins, más
que hablar de productores y consumidores mediáticos como si desempeñasen roles
separados, los define como participantes que interaccionan conforme a un nuevo
conjunto de reglas que ninguno de nosotros comprende del todo. No todos los
participantes son creados iguales. Las corporaciones e incluso los individuos
dentro de los medios corporativos ejercen todavía un poder superior al de
cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores. Y
unos consumidores poseen mayores capacidades que otros para participar en esta
cultura emergente.
Inteligencia Colectiva, un término acuñado por el teórico cibernético francés Pierre Lévy, dicta que ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. La inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático. Estamos aprendiendo a usar ese poder mediante nuestras interacciones cotidianas en el seno de la cultura de la convergencia.
En nuestra era globalizada, el llamado también
Periodismo 2.0 logra que estos tres conceptos se hagan cada vez más presentes,
adoptando roles netamente protagónicos. Internet y el periodismo digital dieron
una apertura a la posibilidad infinita de comunicar.
Ya no es necesario estudiar ni ser un profesional
acreditado para transmitir una noticia. Solo hace falta tener un dispositivo
inteligente y acceso a la red para ejercer ese poder, delicado por demás. Cualquier
usuario puede servirse de las redes sociales para propagar una noticia y dependerá
del alcance de su escala mediática lo que determinará el éxito de su divulgación.
Las grandes plataformas digitales de hoy
como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras, permiten un
acercamiento directo entre receptor y emisor, logrando una comunicación estrecha
entre usuario-medio-marca-servicios, lo que genera un desafío para el periodismo
y la comunicación en general.
Estos nuevos canales han modificado la
manera de plantear la información, ya que hay una alta demanda de “inmediatez”
por parte de los internautas lo que ha quebrantado la solidez de veracidad, desplazándola
a planos inferiores e incluso sin importancia para muchos.
Es suficientes para una gran parte de los
participantes, el tener acceso a imágenes y/o videos para aceptar una noticia
como verdadera, siendo pocos los que investigan la autenticidad de esta información
con fuentes y avales de confianza. Internet nos ha acostumbrado, por su uso
constante y velocidad, que “no todo es verdad” y que debemos ser comunicadores responsables
al depurar la noticia y confirmarla antes de retransmitirla.
Casos como comentó el profesor González en
clases, donde el asesinato de Neda Agha-Soltan, una estudiante iraní que
participaba en protestas callejeras, quedo filmado en la cámara de un celular y
divulgado velozmente en las redes, pero que ningún medio establecido compartió,
por temor a la veracidad de este.
El caso de las elecciones presidenciales
fraudulentas de Irán en 2009, son una prueba contundente de que el mal manejo
de los medios y de la información comprometen la responsabilidad que tiene el
periodismo ante una sociedad.
Yo soy de los que piensan que en ocasiones es
prioridad decir “perdón” y no “permiso”, compañeros de clases opinaron que un
medio serio debe verificar antes de reproducir… pero no siempre hay tiempo de
hacer todas las preguntas “W” sin embargo existe la responsabilidad de actuar
con la inmediatez de la urgencia.
Y más allá de ser primicia, es ejercer el
deber que un comunicador serio tiene con su público y con su verdad, el transmitir,
alertar, revelar e informar. Somos mensajeros de noticias, por grados o por vocación
y el compromiso debe ser, hacer llegar esa misiva de manera efectiva y eficaz, para
que los propósitos sean cumplidos.
Referencias:
http://henryjenkins.org/
https://www.hse.ru/data/2016/03/15/1127638366/Henry%20Jenkins%20Convergence%20culture%20where%20old%20and%20new%20media%20collide%20%202006.pdf
http://pedernal.org/mastercer/2011/06/13/convergencia-de-medios-o-convergencia-mediatica/
https://www.infotecarios.com/en/referencia-social/#.Xr9K1mhKiUk
https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/03/22/grandes-plataformas-digitales-adaptan-crisis/2266345.html
https://www.nytimes.com/2009/06/23/world/middleeast/23neda.html
https://redsocial.rededuca.net/red-educa/content/que-es-y-como-funciona-la-inteligencia-colectiva
Referencias:
http://henryjenkins.org/
https://www.hse.ru/data/2016/03/15/1127638366/Henry%20Jenkins%20Convergence%20culture%20where%20old%20and%20new%20media%20collide%20%202006.pdf
http://pedernal.org/mastercer/2011/06/13/convergencia-de-medios-o-convergencia-mediatica/
https://www.infotecarios.com/en/referencia-social/#.Xr9K1mhKiUk
https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/03/22/grandes-plataformas-digitales-adaptan-crisis/2266345.html
https://www.nytimes.com/2009/06/23/world/middleeast/23neda.html
https://redsocial.rededuca.net/red-educa/content/que-es-y-como-funciona-la-inteligencia-colectiva








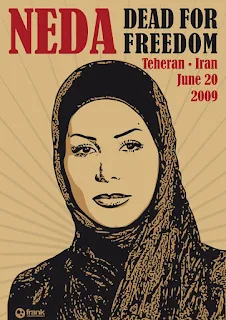


No hay comentarios.:
Publicar un comentario